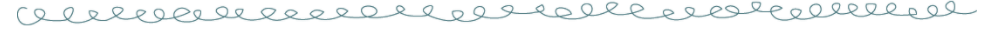Cuento: Márilin nunca aprendió a nadar, de Silvia Schujer.
Es de noche. La hora en que el mar y la arena reorganizan su intimidad.
Sentada sobre una roca, Márilin mira la luna y escucha las olas cuando se rompen.
La playa está desocupada.
Vacía.
Algo se recorta en el paisaje.
Es alguien.
Márilin echa un vistazo y distingue a una persona que se desliza por la playa cargando una valija.
Se inquieta. Una brisa fresca le eriza la piel de los brazos. Cree que es mejor alejarse cuando recuerda que es su último día de vacaciones.
Márilin no se mueve y, aunque trata de mirar hacia otra parte, ve a la persona que apoya la valija sobre la arena. Que la deja. Que se para frente al mar. Que da pasos hacia la orilla.
Que no se detiene cuando el agua le moja los muslos, los hombros, el cuello. Que ya no vuelve cuando ella se estira sobre la roca y le hace señas con las manos. Que no regresa cuando ya pasaron cuatro horas y sus ojos empecinados siguen buscando en el medio del mar.
A instantes de que amanezca, Márilin renuncia a la espera y decide volver al hotel.
Baja de las rocas. Se desplaza unos metros por la playa.
Deambula sin aliento hasta alcanzar la valija.
La valija es una caja de cuero rectangular.
Chica. Marrón. Rígida. Antigua.
Está herméticamente cerrada y sin llave a la vista.
Sólo cuando intenta levantarla Márilin toma conciencia de su extraordinario peso.
La arrastra por la arena borrando tras sus pasos las huellas de sus propios pies.
Está exhausta.
Duda entre ir a la policía o volver al hotel por su equipaje.
Mira el reloj. Es tarde. Su tren está a punto de salir.
Cuando llega a la vereda pasa un taxi.
Lo para. El chofer detiene el coche, baja y antes de que Márilin se lo pida, carga la valija en el baúl.
El hombre abre la puerta. Márilin se desploma en el asiento trasero.
—Rápido —murmura. Y mientras busca su pasaje en la cartera el auto arranca con destino a la estación.
Las últimas imágenes del verano se deshacen contra la ventanilla una calle tras otra.
Con la ayuda de un changador, Márilin atraviesa el andén hasta encontrar el vagón que le corresponde.
Pide permiso al otro ocupante de su asiento y se acomoda.
Recién cuando llega a su departamento cae en la cuenta de lo que ha perdido.
Extraña su ropa, su crema, su cepillo de dientes.
Se adormece poseída por la confusión.
Cuando se recupera, evoca la valija abandonada.
La dejó en el living apenas entró.
Busca cerrajeros en la guía y llama al que está más cerca.
En menos de una hora, un hombre toca el timbre de su casa.
Pasa.
Mira la maleta.
—¡Qué vejestorio! —suspira el hombre y se ríe como si su expresión fuera un hallazgo.
Estudia el candado.
Por fin saca una llave alargada y la hace girar en la pequeña cerradura.
—Listo —dice a Márilin. Y sin moverse de su lado (los dos están de rodillas frente al extraño equipaje) agrega en actitud de espera—. Puede abrirla.
Como Márilin no la toca, el hombre intenta animarla acercando sus propias manos. Y está a punto de destaparla cuando ella se lo impide con un gesto brusco.
El señor pide disculpas.
Márilin se apresura a pagarle. Lo acompaña a la puerta. Le agradece los servicios prestados y le indica el rumbo hacia el ascensor.
Sola en su departamento, Márilin se acerca a la valija y la abre de golpe. Se aleja como si de ella fuera a surgir algo incierto y, en efecto, sin darse cuenta de cómo ocurre, del interior brota una ola de agua salada que pega contra el techo, que rompe contra el piso, que vuelve a elevarse, que desparrama su volumen por todo el departamento, a más de un metro noventa centímetros de altura, haciendo que Márilin se revuelque desde una a otra pared, permitiéndole asomar la cabeza a la superficie cada vez con menos frecuencia porque ella nunca aprendió a nadar y siempre supo que se ahogaría allí donde no hiciera pie.
Movido por la curiosidad que le produce el alboroto, lejos de tomar el ascensor que lo conducirá a la salida, el cerrajero se ha quedado espiando a la dama por la mirilla que ella siempre olvida tapar, de manera que apenas suceden las cosas, el hombre se pone en acción.
Fuerza la cerradura con la primera herramienta que encuentra, abre la puerta del departamento de Márilin y como un experto salvavidas la saca a flote.
Sujetándola con un brazo y dando brazadas con el otro, el cerrajero llega hasta el ventanal que da al balcón y lo descorre.
Por la ancha abertura que conduce al exterior, el agua pasa, se cuela entre los barrotes y se precipita al vacío como una catarata.
Arrastrada por el oleaje la valija cae milagrosamente cerrada sobre la vereda, para sorpresa de los transeúntes que corren a refugiarse del brevísimo chaparrón.
Aferrados al ventanal, Márilin y el cerrajero respiran aliviados.
Él, deseoso de huir cuanto antes.
Ella pensando en el piso, en que nunca lo plastificó.
FIN

Texto © 2005 Silvia Schujer.
Imagen © 2005 Mariana Baizán.
http://marianadibuja.blogspot.com.ar/
Visto en: LOS PUERTOS GRISES (1º consulta)
http://lospuertosgrises.blogia.com/2006/122301-silvia-schujer.php
Visto en: EDAIC Varela (2º consulta)
http://edaicvarela.blogspot.com.ar/2013/07/dulce-de-beja-de-silvia-schujer-cuentos.html
http://lospuertosgrises.blogia.com/2006/122301-silvia-schujer.php
Visto en: EDAIC Varela (2º consulta)
http://edaicvarela.blogspot.com.ar/2013/07/dulce-de-beja-de-silvia-schujer-cuentos.html



 Cuento» CUANDO SE VAN AL JARDÍN
Cuento» CUANDO SE VAN AL JARDÍN